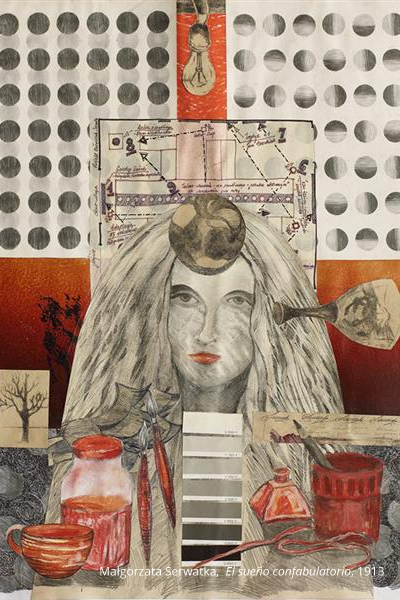La influencia de los padres o cuidadores en la psicoterapia psicoanalítica con niños
Por Isabel Phillips
Diversos autores han demostrado que “somos”, en distintos sentidos, gracias a nuestros padres. Donald Winnicott (1956), por ejemplo, sostenía que los cuidados de una madre “suficientemente buena”, a través de su contención física y emocional, brindan al bebé un sentido de seguridad y apoyo que actúa como catalizador del desarrollo psíquico. Esta experiencia lo introduce en el principio de realidad, lo que le permitirá consolidar su verdadero self y crear su propio mundo.
Wilfred Bion (1962) profundizó en la función continente-contenido. Ésta se refiere a la capacidad de la madre para recibir las fantasías persecutorias y las emociones abrumadoras del bebé, metabolizándolas en algo menos angustiante. Si la madre logra contener estas ansiedades, el bebé, por identificación, desarrollará una capacidad continente interna que le permitirá enfrentarlas. En cambio, si la madre no desempeña esta función de rêverie y las ansiedades son devueltas sin transformación, el bebé puede caer en lo que Bion denominó un “terror sin nombre”, con graves repercusiones para su futuro funcionamiento mental.
A medida que los niños crecen, la influencia de los padres persiste, especialmente a través de su discurso. Siguiendo las ideas de Beatriz Janin (2013) sobre las leyes psíquicas freudianas, la autora señala cómo los procesos de identificación, el contagio afectivo y la transmisión del superyó moldean la subjetividad infantil. “El niño se identifica tanto con la imagen que los otros le devuelven como con la que le dan de sí mismos” (Janin, 2013, p. 40). Esto implica que el niño construye su “yo” a partir de la percepción que tiene de sí mismo y de lo que los demás le comunican, de manera explícita o implícita, sobre quién es, al tiempo que configura su visión del otro.
En mi práctica clínica, he observado que los niños cuyos padres no lograron ejercer estas funciones de contención suelen presentar dificultades en la regulación emocional, problemas en las relaciones interpersonales, trastornos de conducta, dificultades de aprendizaje o síntomas emocionales.
La participación de los padres en el tratamiento es crucial. Ellos aportan información valiosa sobre la historia del niño, sus experiencias y relaciones. Sin embargo, también proyectan fantasías inconscientes sobre el analista. Algunos lo idealizan, esperando que sea él quien resuelva los problemas del niño; otros lo perciben como una amenaza, invadidos por fantasías de celos o exclusión al imaginar la díada analítica como un vínculo demasiado estrecho. En otros casos, pueden sentirse juzgados o culpabilizados, lo que genera desconfianza hacia el analista.
El trabajo con los padres no siempre transcurre en un entorno armónico. Frecuentemente, sus expectativas sobre el tratamiento difieren de los objetivos psicoanalíticos, y nos confunden con orientadores o maestros. No es raro que nos pidan dirigir a los niños o hacer sugerencias conductuales. En ocasiones, los conflictos parentales se infiltran en la relación terapéutica, como cuando sólo uno de los progenitores apoya el tratamiento. También es habitual que, sin ser plenamente conscientes, los padres obstaculicen el proceso: faltando a las sesiones, llegando tarde o incluso interrumpiendo prematuramente el tratamiento, pese al deseo del niño de continuarlo.
En la clínica psicoanalítica con niños, la alianza con los padres es un factor determinante: pueden representar tanto el principal obstáculo como la clave para el éxito del tratamiento (Janin, 2013, p. 37). Por ello, es esencial escuchar sus expectativas, temores y dudas, así como expresarles que nuestro objetivo común es el bienestar del niño. Las reuniones periódicas con los padres no sólo favorecen la contención de sus ansiedades, sino que también refuerzan la colaboración y el compromiso con el proceso terapéutico.
Del mismo modo, es fundamental que los terapeutas mantengamos una postura de neutralidad y estemos atentos a nuestras propias fantasías contratransferenciales. Podemos sentir la presión de “arreglar” o cumplir las expectativas parentales, o bien identificarnos con el niño y adoptar una actitud crítica hacia los padres. La capacidad de sostener una posición analítica, libre de juicios, es indispensable para preservar la eficacia del tratamiento.
La pandemia de COVID-19 planteó un gran desafío para la continuidad del trabajo con niños. La teleterapia se convirtió en una alternativa viable, especialmente para pacientes que antes no habrían podido acceder al tratamiento por la distancia. De la misma manera, reveló limitaciones importantes. Los niños pequeños, por ejemplo, tenían dificultades para mantener la atención frente a la pantalla, abandonaban la sesión o se distraían fácilmente. La falta de privacidad en los hogares afectaba la confidencialidad y la espontaneidad del juego, elementos esenciales en la clínica infantil. Además, la escasa colaboración de algunos padres (como no garantizar la privacidad o no recordar los horarios de sesión) dificultaba aún más el proceso.
En conclusión, la colaboración parental es un componente esencial en el tratamiento psicoanalítico con niños. Por ello, resulta clave abordar desde el inicio la importancia de su implicación y mantener una comunicación constante para disipar dudas y fortalecer la alianza terapéutica. Sólo a través de esta cooperación será posible optimizar el proceso y favorecer el desarrollo emocional del niño.
Referencias:
Bleichmar, N. & Leiberman, C. (1989). El psicoanálisis después de Freud. Paidós.
Janin, B. (2013). Intervenciones en la clínica psicoanalítica con niños. Noveduc.
Winnicott, D. (1956). Escritos de pediatría y psicoanálisis. Paidós.