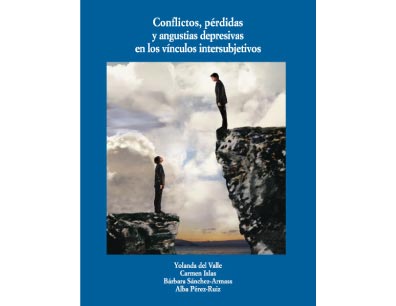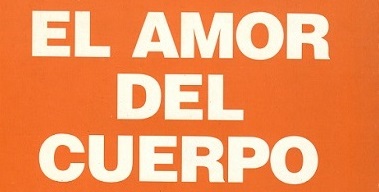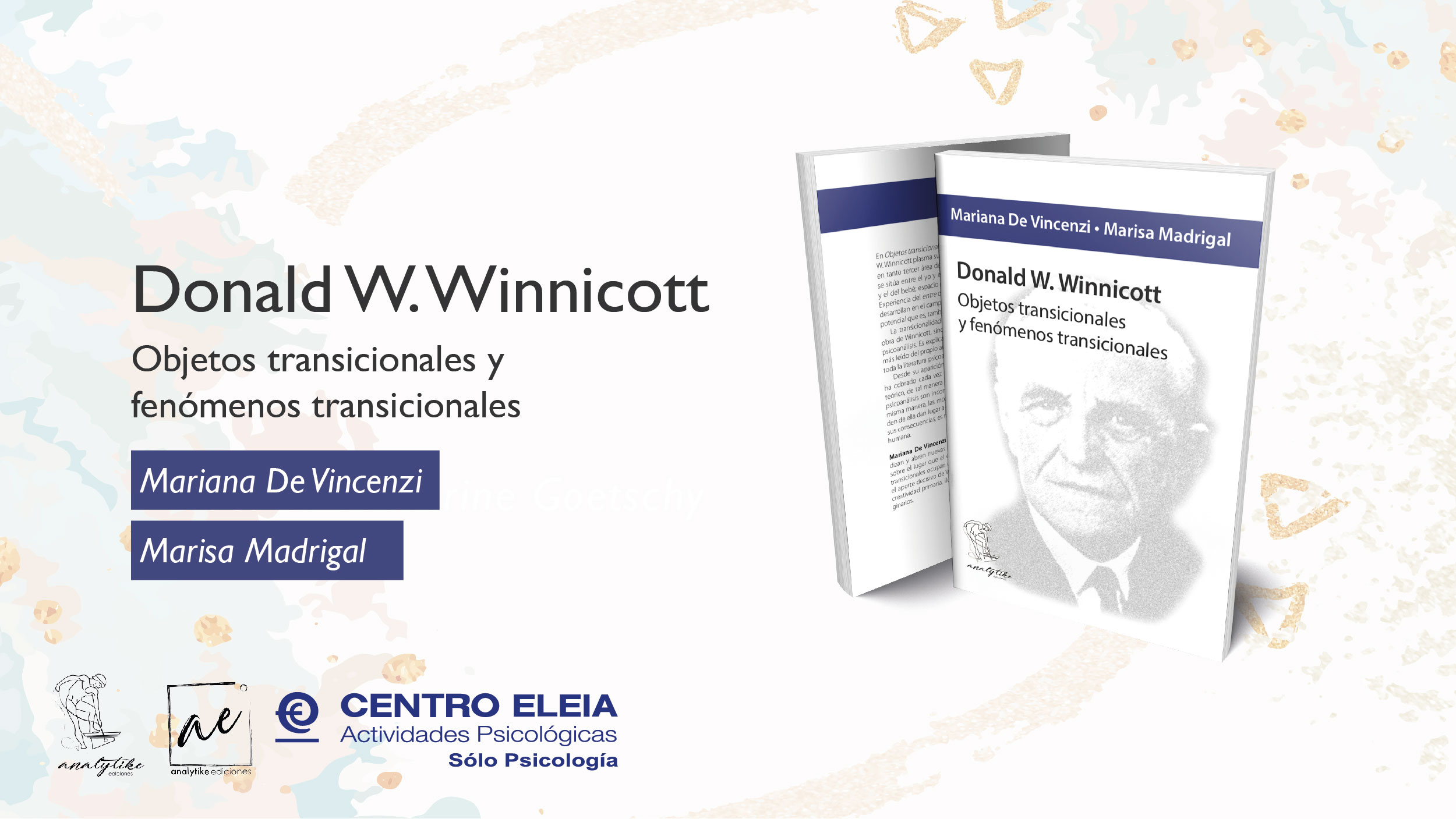El vegetarianismo como resistencia al orden patriarcal: La vegetariana y el simbolismo del no comer
Por Blanca Herrmann
La comida no es solo una necesidad biológica, sino también una práctica cultural que construye y fortalece comunidades. En La vegetariana (2007), de la Nobel de Literatura 2024 Han Kang, Yeong-hye, una ama de casa surcoreana, lleva una vida convencional junto a su esposo en un hogar tradicional. Sin embargo, una serie de pesadillas violentas, en las que mata animales y se cubre con sangre, la impulsa a rechazar la carne y transformar radicalmente su existencia, por lo que la mujer toma la decisión de dejar de comer carne. Esta elección implica también dejar de cocinar para su esposo, lo que desencadena constantes enfrentamientos con él y con su familia. Para ellos, la decisión de Yeong-hye no solo representa una señal de locura, sino también una falta de respeto hacia su marido y hacia las normas sociales. Después de varios episodios de violencia, en los que incluso la obligan a comer carne o su esposo la agrede sexualmente por negarse a mantener relaciones, Yeong-hye es internada en un hospital psiquiátrico, donde finalmente decide dejar de comer por completo.
La trama parece simple; no obstante, las consecuencias de la decisión de la protagonista sacan a la luz temas urgentes en las sociedades contemporáneas, como la misoginia, el abuso y el control patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres. La comida y los hábitos alimenticios carnívoros van más allá de ser una costumbre cultural, pues también se revelan como un régimen de control que, al ser rechazado y desnaturalizado por Yeong-hye, la posiciona como una amenaza para el orden patriarcal. El vegetarianismo, que incluso afecta la vida sexual de la pareja (ella se niega a tener relaciones con su esposo porque, según dice, cada uno de sus poros emana un olor a carne (Kang 22)), provoca en él un profundo aborrecimiento.
Según Cornelia Macsiniuc (2017), las prácticas culinarias están atravesadas por dinámicas patriarcales de dominación: “Hay algo de ritual en esta escena, presente en cada acto de consumo de carne, cuyas asociaciones latentes con el poder y con el orgullo del ‘elevado civilismo del hombre por encima de la naturaleza’ también plantean cuestiones relacionadas con la desigualdad sexual y de género” (pp. 108-9). En este sentido, las prácticas culturales vinculadas al consumo de carne, así como la elección de rechazarla, revelan una relación de poder sobre la naturaleza, basada en su apropiación y control. Esta lógica se extiende también al cuerpo femenino, concebido como sirviente del hombre dentro del orden patriarcal.
Los espacios que habita Yeong-hye están marcados por esa misma lógica de dominación: desde el hogar con su esposo, donde desempeña el rol tradicional de ama de casa, hasta el estudio de arte en el que es filmada, y el entorno psiquiátrico en el que se le fuerza a comer. Su negativa a alimentarse irrumpe de forma radical en estos espacios, lo que genera respuestas violentas (físicas, verbales y sexuales) por parte de quienes la rodean, con el objetivo de restaurar un estado de pasividad aceptable que la devuelva al cumplimiento de las tareas femeninas que se le exigen. Desde el simple hecho de no usar sostén hasta dejar de cocinar con carne los platillos para su esposo o dejar de atender sus necesidades como lavarle o plancharle, Yeong-hye expresa una rebelión silenciosa pero contundente contra el orden patriarcal que impera en la familia coreana. Estas decisiones, aparentemente mínimas, resultan profundamente transgresoras para su entorno, especialmente para su marido, quien se muestra inconforme y ofendido. Él no la percibe como una compañera de vida, sino como un medio destinado a satisfacer sus necesidades básicas.
Una de las características formales más relevantes del libro es la perspectiva narrativa. La novela está dividida en tres partes: La vegetariana, narrada desde la perspectiva del marido, desesperado por los cambios repentinos de su mujer; La mancha mongólica, contada desde la voz del cuñado, un artista frustrado que desea en secreto a Yeong-hye y que, en un momento de la historia, abusa de ella; y Los árboles en llamas, narrada desde el punto de vista de la hermana de Yeong-hye, quien está devastada por lo que percibe como un descenso en la locura de su hermana y su decisión radical de dejar de comer.
Las normas sociales terminan por empujar a Yeong-hye hacia el deseo de convertirse en un árbol, una metamorfosis que simboliza su completa liberación del estado del ser impuesto por el orden social. Su cuerpo deja de pertenecer a la realidad material, lo cual se manifiesta en la voz “desapasionada de alguien que no pertenecía a ningún lugar y se encontraba en los lindes de la vida” (Kang, 2007/2024, p. 62). Es notoria la manera en que la protagonista, la mujer que aparentemente de la nada decide rechazar la carne, es constantemente construida desde miradas ajenas. Se trata de un personaje hilvanado por una perspectiva patriarcal que busca regresarla a un estado de pasividad aceptable, donde pueda volver a preparar comidas y atender a su esposo. El simple hecho de no comer representa una ruptura total con el orden establecido, ya que Yeong-hye se rehúsa por completo a seguir cumpliendo, de manera silenciosa, las tareas que antes asumía sin cuestionamiento.
Referencias
Kang, H. (2024). La vegetariana (S. Yoon, Trad.). Literatura Random House. (Obra original publicada en 2007).
Macsiniuc, C. (2017). Normalising the Anorexic Body. Violence and Madness in The Vegetarian, by Han Kang. Meridian Critic, 16(1), 107–112.