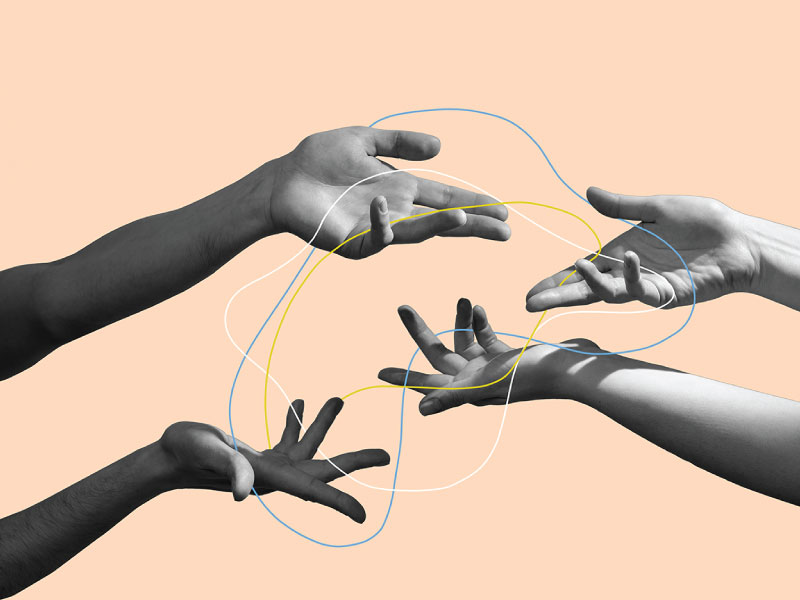El héroe trágico y el conflicto psíquico: de Sófocles a Camus
Por Andrea Amezcua Espinosa
La pena y el dolor que se despiertan en el espectador al vislumbrar un destino irremediable y trágico que le acontece a un personaje común son la base sobre la que se construye la tragedia griega. En ella, un personaje se ve enfrentado a condiciones adversas; más aún, se podría decir que es arrastrado por los designios divinos y oraculares hacia la adversidad. La magnitud del dolor del personaje no es asimilable, es desproporcionada en relación con la existencia humana. Pero, aun así, el personaje persevera, no en la absoluta virtud, pero sí a pesar de la desgracia. La obra de Edipo Rey de Sófocles no es la excepción. La tragedia, tal como es vivida por el héroe trágico, se convierte en fuente de su dolor, como lo expresa Palomar (1999):
A nuestro entender, este héroe trágico se define -no de manera exclusiva pero sí fundamental- por un dolor extremo y una resistencia extrema. El héroe de Sófocles es una figura doliente, que en ese padecimiento que le viene dado, se autoafirma de una manera u otra, se crece y culmina. El padecimiento que pone en marcha la dinámica del drama se contempla como paradigma de la precariedad de lo humano. (p. 58)
Por otro lado, es Aristóteles quien también construye una lectura filosófica, con algunos elementos de la tragedia. Entre ellos se destaca la hybris, término que remite a la altanería, el orgullo y la búsqueda desmedida de sí mismo sobre los demás. ¿No es la insistencia de Edipo la misma que lo lleva a cumplir lo que vaticinó el Oráculo? Cada paso que los personajes pensaban y tramaban para alejarlo de su destino, en realidad, lo acercaba más a éste. De la misma manera, su orgullo, el dolor y la mezcla de lo humano en él lo condenan. Edipo se ciega a sí mismo.
El héroe trágico es la imagen más adecuada para señalar lo doliente y precario de la existencia humana. Sigmund Freud ejemplificó con el personaje de Edipo la conflictiva de la sexualidad infantil: amar a los progenitores y, al mismo tiempo, querer estar con uno de ellos, eliminando al rival, que sería el que roba el amor destinado al niño. Más aún, en esta relectura de la tragedia griega, Freud contrastó el núcleo de la conflictiva psíquica humana: el ansia de conocimiento, la dificultad de aceptar la mortalidad y la sensación de que un destino terrible e inescapable siempre está presente. Asimismo, argumentó que el crecimiento a través del autoconocimiento es doloroso.
Milenios después, Albert Camus, filósofo existencialista, en El mito de Sísifo (1942), propuso la relectura del héroe trágico Sísifo, quien era el rey de Corinto y, tras engañar a la muerte en dos ocasiones, fue condenado por lo divino a rodar una roca cuesta arriba por una colina. El absurdo radica en que dicha roca caerá de nuevo antes de llegar a la cima, repitiéndose en un ciclo por toda la eternidad. Esta lectura, más próxima tal vez a la experiencia de la existencia contemporánea, es otra posible forma de visualizar la dificultad de lo humano.
En este texto, Camus no recurre a las fuerzas divinas para explicar el “destino” del personaje; en todo caso, toma a Sísifo como pretexto para explicar lo absurdo de la repetición cotidiana, la ruta que cada uno de los seres humanos traza en un intento de dar sentido a una existencia que, en sí misma, no la tiene, al menos de forma inherente. Para el existencialismo, el universo es enteramente indiferente a la presencia humana. Se encuentra, entonces, en un mundo desprovisto de calidez, cuya única posible amabilidad es la que se invoca voluntariamente en el trato con el otro.
Tanto Sófocles como Camus gravitan en torno al conflicto del devenir humano: no hay escapatoria de la condena, del dolor, del patetismo de la existencia. La esencia del psiquismo radica en el reconocimiento, a través del dolor, de sus propios límites y de aquello que nos humaniza.
Referencias:
Palomar, N. (1999) El héroe trágico: imágenes del dolor humano. Habis 30, pp. 57-76.
Freud S. (1905) Tres ensayos de Teoría Sexual. Parte II. La sexualidad infantil. Obras Completas (Vol. VII. pp. 157-188). Amorrortu