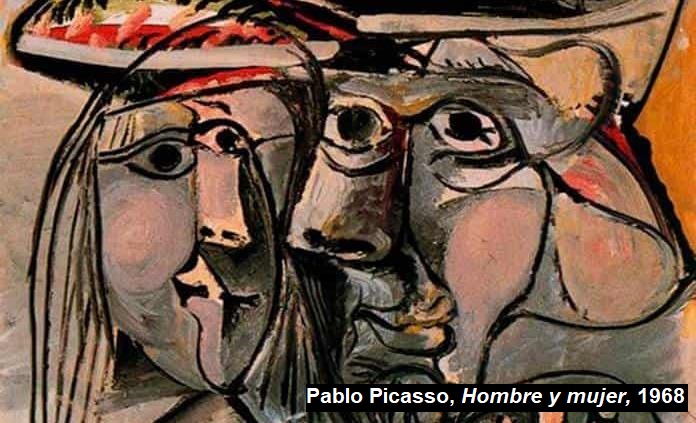Cuando tomar distancia es una forma de optar por la vida
Por Yolanda del Valle
En las experiencias de intimidad es indispensable la cercanía para que el amor se consolide hasta formar una unidad: tú y yo somos uno y lo mismo. Más adelante se impone el deseo de tomar distancia para fortalecer la sensación de ser distinto: tú eres tú y yo soy yo. Dejar de ser uno y lo mismo hace posible sentir los límites de la propia piel.
Acercarse y separarse es un movimiento continuo y saludable que atraviesa la vida entera y participa en la construcción de la historia personal. Pero también es ahí donde surgen dos formas opuestas de tentación que provocan conflicto: el impulso por prolongar las mieles del pegoteo y el deseo por alargar la distancia hasta transformarla en ruptura. Se trata de un conflicto que suele acompañarse de angustias agónicas cuando se le lleva a un extremo. En la cercanía: “Si continúo aquí, me muero”; en la separación: “Yo muero si no estás”. Sensaciones de asfixia insoportable o de posible extinción del vínculo.
En psicoanálisis identificamos las terribles consecuencias de la fusión que se prolonga, las funestas consecuencias de quedarse atrapado en uno u otro de los extremos, o la construcción de la propia identidad como mellizaje de cuerpos soldados: somos uno y lo mismo, que se transforma en la forma de ser en toda relación amorosa.
Pero también reconocemos en psicoanálisis la importancia de esta danza de cercanía y distancia que se da a lo largo del tiempo, así como la enorme dificultad que implica alejarse lo suficiente para alcanzar un punto donde el yo no quede aprisionado, ni distorsione al objeto salpicándolo de sus propias deficiencias o culpabilizándolo de aquello que únicamente le incumbe a él. Esto significa reconocer al otro como es y no como necesito que sea.
De esa manera culmina el desarrollo de la libido en el modelo genético de Freud, que inicia con la inexistencia del otro y la obtención de placer a partir del propio cuerpo, para pasar luego a reconocer a ese otro, segmentado, gozando de la delicia de devorarlo, destruirlo o controlarlo, hasta amarlo y odiarlo reconociéndolo en su totalidad.
Echar abajo la fusión inicial es, entonces, la condición absoluta para descubrirse uno mismo y reconocer al objeto como tal. Sin embargo, la eliminación de dicha fusión para dar paso a la aparición de dos seres diferentes sólo es posible si se efectúa de manera amorosa, confinando los aspectos destructivos. Es el mecanismo indispensable para que las pequeñas y las grandes separaciones cumplan su cometido.
En el trabajo analítico con un paciente, Rubén, me fue posible observar este contraste. Después de intentar sin éxito en varias ocasiones salir de su casa para compartir un departamento con sus amigos, empezó a sentir una impotencia “que lo enloquecía” y buscó tratamiento.
Hacía algunos años que ya no toleraba estar en la casa paterna, donde compartía una reducida habitación con dos hermanos mayores y tres menores. Las peleas con el padre, violento y abusivo, se multiplicaban; su madre era indiferente, inabordable, como una extraña; el alcoholismo del hermano mayor provocaba escenas y conflictos que los enemistaron con los vecinos. Rubén conseguía salir adelante en sus exámenes gracias a su inteligencia y su gran capacidad retentiva, pero tenía muy claro que su aprovechamiento de la carrera era sumamente precario. Ocho meses después de iniciar su tratamiento, había comprendido algunos de los motivos internos que le dificultaban salir de casa, así que decidió volver a intentarlo, “porque ahora sí cuento con pleno conocimiento de causa”. Sin embargo, aunque logró separarse físicamente de su familia, su problema en la relación de intimidad con los objetos se mantenía intacto. Resolverlo le llevó varios años de trabajo analítico. Su emancipación sólo fue posible cuando estuvo comandada por objetos internos buenos y fortalecidos, resultado de una labor fundamentalmente amorosa que transcurrió acompañada por un duelo desconsoladamente vivido.
Todo movimiento hacia adelante, hacia el descubrimiento, hacia la conquista de algo más, hacia una mejoría, para subir un escalón más en el desarrollo, demanda un sin fin de separaciones idealmente ligadas a la pulsión de vida. Para lograrlo, nuestra mente tiene que vérselas con el repudio que provoca separarse de lo ya aprendido, con la atroz resistencia a pensarlo, con la obstinada tendencia a la simplificación, a la pasividad y al no esfuerzo. Esta dificultad se manifiesta respecto al lugar donde se habita, a la forma de pensar y concebir el entorno, a las distintas formas de relación con las personas, a las rutinas… Se trata de una dictadura interna que confisca el deseo de proseguir porque implica una toma de conciencia que incomoda, hasta duele, y demanda la separación de algo a lo que nos apegamos.
La pulsión de muerte es lo que quiere destruir, lo que quiere deshacer, lo que se opone a los intentos de ligadura de Eros: es la desligazón. Constituye, entonces, todo aquello que en el aparato psíquico pone obstáculos a una evolución hacia algo más aceptable. (Green, 2013).
Una etapa infértil que se prolonga o una forma de relación de objeto que impide el desarrollo, dar vueltas concéntricas que anclan en la esterilidad y mantienen una forma de asesinar el tiempo, bien puede ser expresión de la pulsión de muerte, porque la procrastinación, la inercia, la inmovilidad o la pasividad, pueden relacionarse con la autodestrucción.
A lo largo de su vida, Alicia se ha mantenido en una sosegada medianía a la que una de sus amigas llama: “hibernación” o “congelamiento”. Prolongó dos insatisfactorias relaciones de pareja que le impusieron mucho sufrimiento y en ninguno de los casos fue ella quien la dio por terminada. Por otra parte, sostuvo durante muchos años a una empleada doméstica que robaba, rezongaba quejosamente por cualquier cosa y realizaba un trabajo deleznable; después de más de diez años fue su hija quien tomó la decisión de despedirla. A la fecha, Alicia se muestra reacia para cambiar de médico a pesar de que éste cometió algunos errores que prolongaron una enfermedad que mermó su salud durante un buen tiempo; tampoco piensa en pedir a su jefe un aumento o un cambio de puesto, sino que desechó dos ofertas que le hizo la empresa en ese sentido. También se mantiene apegada a objetos y situaciones que pueden no ser trascendentes pero requieren de su tiempo y de su cuidado. Despreció una oportunidad estupenda para cambiar de casa que, como una forma de ayuda, le brindaba su hermano. Se aferra a sus viejos muebles, mantiene la recámara de sus hijos intacta pese a que ya no viven en casa. Abrieron un nuevo centro comercial con mejores productos que los que se consiguen en la tienda cercana a su casa, pero ella alega que le es fiel a lo que le ha servido durante tantos años. ¿Para qué hacer cambios si todo está bien así? Y, contrario a lo que pudiera suponerse, en Alicia no priva el placer por el sufrimiento. No goza al pasarla mal, pero no parece interesada en que le vaya mejor, le es indistinto. Es como si se encontrara sumergida en el confort del vientre materno y toda su vida girara en torno a mantenerse allí.
La pulsión de vida se manifiesta desde los orígenes en la relación del bebé con la madre, con quien le será absolutamente indispensable fusionarse. Sin embargo, más adelante, será totalmente necesaria la desunión. La unión y la desunión pueden ser, ambas, expresión de vida.
Cuando la separación es un movimiento hacia la emancipación, hay un despliegue de la identidad propia, un ensanchamiento del horizonte en cuanto a ideales, proyectos, conocimiento, metas. De esa manera se manifiesta la pulsión de vida. En un proceso que se va dando a lo largo del tiempo, desde aquella primerísima experiencia vivida con la madre hasta transformarse en una disposición personal a establecer lazos fuertes y amorosos con objetos y a desvincularse cuando la separación o el distanciamiento es condición sine qua non para alcanzar un objetivo ligado a un fin superior.
La vida se hace patente como expresión de la pulsión que Freud llamó Eros: pulsión de vida o pulsión de amor, que une, junta, vincula, acopla, ensambla, conecta, con otro. Es el lazo amoroso que despliega sus dones. Sin embargo, en el psicoanálisis contemporáneo se le atribuye una función más compleja y extensiva: más allá de entrar en relación con los objetos, podemos crearlos. Función objetalizante, llama Green a esta capacidad personal para crear objetos. Esta función nos permite apreciar los alcances de la pulsión de vida, al transformar en objeto a las mismas funciones psíquicas cuando éstas han sido investidas de manera significativa. Si conocer es una función de la psique a la que he investido significativamente, conocer es, en tal caso, un objeto interno con significados específicos.
¿Qué es nuestro oficio sino un objeto entrañable, cuando cultivamos a través suyo un sentido esencial de nuestra vida?
Nuestro funcionamiento, en cuanto sujetos, no es resultado exclusivo de la influencia de los objetos. Es, asimismo, consecuencia de la creación de objetos. Creamos objetos a lo largo de nuestra vida. (Green, 2013).
Frente a las vicisitudes por las que hay que atravesar para salir delante de la mejor manera en la relación con los otros y en el compromiso con la propia persona, el esfuerzo y el placer que supone la creación de objetos se le ofrece al yo como un canto a la vida.