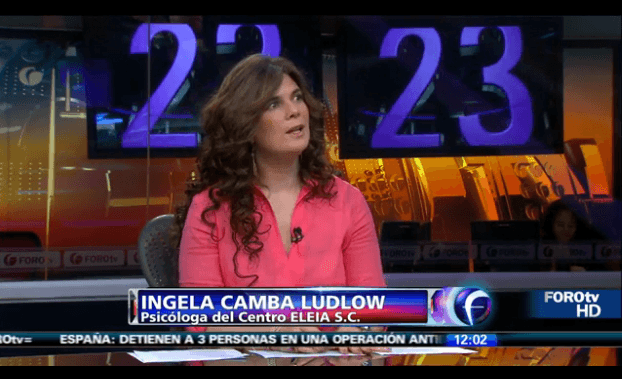¿Cuál es la finalidad de un proceso psicoanalítico?

Por Guillermo Nieto Delgadillo
Cuando una persona acude a cualquier tratamiento psicoterapéutico, lo hace porque la está pasando mal emocionalmente o en algún ámbito de la vida y la situación parece haber rebasado su propia capacidad para lidiar con ella a pesar de todos los esfuerzos posibles. Me parece importante recordar esto desde el inicio, porque, de lo contrario, corremos el riesgo de perdernos en teorías, que, a pesar de ser muy interesantes y útiles para nuestra práctica, pueden llegar a perdernos, más que orientarnos.
Si bien existe una variedad de opciones para tratar los malestares psíquicos mencionados, el psicoanálisis tiene ciertas particularidades que vale la pena mencionar.
Para esto, me gustaría regresar a los orígenes de esta disciplina hacia finales del siglo XVIII, en la época victoriana europea. Mientras estudiaba una patología conocida como histeria, Freud, a través de grandes mentores y pioneros como Jean Martín Charcot, Hyppolyte Bernheim y Joseph Breuer (entre otros), diseñó un dispositivo que, a través de la palabra, era capaz de remover síntomas neuróticos que no tenían una base fisiológica, como adormecimientos, parálisis, cegueras, entre otros. En el famoso libro Estudios sobre la histeria (1905/2003) el genio austriaco cuenta, a través del relato de algunos casos, el desarrollo paulatino de este método que hoy conocemos como psicoanálisis. Lo que descubrió fue que el síntoma neurótico era el resultado de un conflicto relacionado con la sexualidad, y que incluía deseos, fantasías y pasiones que, por resultar peligrosas para la mente, fueron relegados de la conciencia y reprimidos. En tanto que las pacientes hablaban y relataban sus sueños, dichos deseos y recuerdos que habían sido sustituidos por los síntomas, podían surgir nuevamente y, de tal manera, el síntoma era eliminado. El recuerdo se convirtió en un ente central para la cura. Hacer consciente lo inconsciente fue, por así decirlo, la meta inicial del psicoanálisis.
Conforme avanzaban los hallazgos freudianos, el objetivo comenzó a incluir aspectos como el fortalecimiento del yo, instancia psíquica que Freud teoriza formalmente en 1923 en su célebre texto El yo y el ello. El Yo es una estructura que tiene que lidiar con la realidad externa, la crítica del superyó y los impulsos del ello, por lo que constantemente se ve avasallada y debilitada. Esto causa que el Yo quede limitado en ciertas funciones, como el juicio, la memoria, la atención, la prueba de realidad, etcétera. Al hacer consciente lo inconsciente a lo largo del tratamiento psicoanalítico, entonces este Yo se fortalece y, como diría Freud, domeña las pulsiones que, en un momento, lo pudieron haber sobrepasado de distintas maneras. Esto no quiere decir que el recuerdo haya perdido importancia. En realidad, el método siguió siendo el mismo (y lo sigue siendo en la actualidad), y la importancia de hacer consciente lo inconsciente tampoco ha perdido una pizca de vigencia.
Sin embargo, conforme pasaron los años, llegaron otros genios con grandes aportaciones y una sensibilidad clínica tan aguda que brindaron la posibilidad de expandir el campo del psicoanálisis a entidades no limitadas a las neurosis (como la histeria, las fobias y la neurosis obsesiva). Las psicosis y los trastornos del carácter, más pronto que tarde, se incorporarían a las filas de las problemáticas que el psicoanálisis intentaba tratar.
Melanie Klein, mediante trabajo con niños, descubrió aspectos de la personalidad bastante más arcaicos de los que describió Freud en su gran obra, e incorporó al trabajo cotidiano dichos aspectos, en los que el niño tiende a dividir y organizar al mundo en cualidades ya sea extremadamente benignas o malignas. Para Klein, por ejemplo, una de las finalidades de todo tratamiento psicoanalítico es que la mente pueda llevar a cabo una integración de estas cualidades en las que podamos notar que ni las personas, ni el mundo, ni nosotros, somos tan malos como nos pensamos, pero tampoco tan buenos como a veces nos gusta percibirnos. A pesar de que este proceso de integración suele ser doloroso, paulatinamente nos lleva a tener una personalidad más enriquecida, en la que, al mismo tiempo, nos volvemos capaces de tolerar mejor las frustraciones inherentes a la vida. Entre los artículos de Klein que describen lo recién mencionado destacan El complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas (1945/1953) y Notas sobre algunos mecanismos esquizoides (1946/1948).
Autores posteriores, como Wilfred Bion en Volviendo a pensar (1967/2006), señalarían que una de las finalidades de todo tratamiento psicoanalítico es la de buscar y aguantar la verdad emocional interna propia, y desarrolla paulatinamente lo que él llama el “aparato para pensar”. Para Bion, pensar no es una actividad intelectual, sino una constante actividad psíquica que consiste, en buena medida, en darle un sentido a nuestras experiencias emocionales.
Podría continuar con la descripción a grandes rasgos de cuál sería la finalidad de un proceso psicoanalítico desde distintas perspectivas teóricas, pero, como mencioné al inicio, esto probablemente nos pierda más que ayudarnos.
Creo que, independientemente de la teoría, un proceso psicoanalítico nos ayuda en un inicio a adquirir más información sobre nosotros mismos. Siempre es mejor tener más información que menos. En el mundo financiero, conocer más acerca de una empresa nos ayudaría a tomar la decisión sobre comprar o vender acciones de ésta. Dentro de la medicina, conocer más sobre una enfermedad nos permite tratar mejor y lo antes posible a una persona. En los deportes, conocer más sobre el funcionamiento del propio equipo o del contrario permite tomar decisiones más adecuadas sobre qué estrategias tomar. En el tratamiento psicoanalítico pasa algo similar, ya que, en tanto más información adquiramos sobre nuestra persona, entonces podremos tomar decisiones distintas (o iguales, si así se desea), pero sobre la base de adquirir una mayor responsabilidad sobre nuestros actos, lo que, al mismo tiempo, nos permitirá tolerar cada vez más las vicisitudes inherentes a las relaciones y la naturaleza humana.
Es importante notar que en ningún momento he mencionado actos como cambiar de trabajo, ganar más dinero, conservar o cambiar de pareja, o ningún otro hecho concreto. Para el psicoanálisis, poder darse la oportunidad de trabajar menos, cambiar de pareja, o de trabajo a uno que probablemente sea menos remunerado, pero más gratificante, entre muchas otras cosas, serían consecuencias de una comprensión cada vez mayor sobre uno mismo. Si bien, casi todos llegamos a un proceso psicoanalítico cuando la pasamos mal, y la experiencia se puede convertir muy pronto en un viaje de autodescubrimiento que nos puede transformar y volver nuestra vida una experiencia interna digna de ser vivida.
Referencias:
Bion, W. R. (2006). Volviendo a Pensar. Hormé. (Obra original publicada en 1967).
Freud, S. (2003). El yo y el ello. Obras completas. (Vol. 19, pp. 1–66). Amorrortu. (Obra original publicada en 1923).
—-. (2003). Fragmento de análisis de un caso de histeria: Dora, tres ensayos de teoría sexual. Obras completas. (Vol. 7, pp. 1–108). Amorrortu. (Obra original publicada en 1905).
Klein, M. (1948). Notas sobre algunos mecanismos esquizoides. Revista de Psicoanálisis. 06(01), pp. 82-113. (Obra original publicada en 1946).
—-. (1953). El complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas. Revista de Psicoanálisis. 10(04), pp. 439-496. (Obra original publicada en 1945).